---Ese
libro que comentamos aquí hace unas semanas, Martín, La fabricación de un
crimen, que narra la desaparición Hugo Alberto Wallace en 2005 y toda la
historia de la conversión de esa desaparición voluntaria en un falso caso de
secuestro seguido de asesinato y descuartizamiento, lo reseña esta semana
Leonardo Padura en El País. Coincide contigo en lo increíble que
resulta. Juez tras juez dando por válidas pruebas amañadas y confesiones
obtenidas bajo tortura, el presidente de un país dando el Premio Nacional de
los Derechos Humanos a la psicópata que lo orquestó todo…
---La principal arma de los verdugos
es disfrazarse de víctimas. ¿Quién no iba a simpatizar con una madre que
buscaba justicia para los asesinos de su hijo (un hijo, por cierto, que seguía
telefoneando desde el más allá)? Yo no quise entrar en ciertos detalles, como
que el único periodista que quiso escuchar a alguno de los falsos culpables
encarcelados, fue un refugiado español que trabajaba como taxista y que no era
propiamente un periodista, sino que tenía un blog llamado Cárcel de mujeres.
Fue el primer hilo para ir desvelando el misterio, aunque pocos lo leyeron y
menos le hicieron caso. Los abogados de Isabel Miranda Wallace, la presunta
madre coraje, lograron más tarde incluso hacerlo desaparecer.
---¿Y por qué no lo mencionaste?
---Porque ese refugiado español
estaba relacionado con ETA, y ese es un tema que todavía no se puede tratar en
España con objetividad, aún es un arma política que cierta derecha, a la que
tan útil le fue, se niega a abandonar.
---O Padura o tú, por cierto, estáis
en un error. Él dice que el presidente de México que entregó el premio a la
madre que hizo negocios y carrera política con la desaparición de su hijo fue
Enrique Peña Nieto y tú que Felipe Calderón.
---Un lapsus, pero es fácil
comprobar que suyo y no mío. Basta mirar en el teléfono las fechas de la
presidencia de Peña Nieto, posteriores a la de la entrega del premio.
---Hablando de cadáveres, un cadáver
intelectual es el que nos traes aquí. ¿Quién lee hoy a Eugenio d’Ors, tan
cargado de honores durante el franquismo? ¡Y qué edición tan horrenda traes de La
bien plantada, con su portada como de novela rosa!
---Es una edición de 1954, aparecida
poco antes de que muriera d’Ors. El prólogo es quizá lo último que escribió. La
compré por dos euros en mi librería favorita, donde por ese precio estaba
también una primera edición de La isla y los demonios, de Carmen
Laforet. Pero esa no la compré. No me apetece ahora releerla. Y libro que no
has de leer déjalo correr. A Eugenio d’Ors vuelvo con cierta frecuencia. Este
volumen incluye también Oceanografía del tedio y Gualda, la de las
mil voces. La primera habla de la siesta y me ha devuelto a las de los
veranos de mi infancia, que eran obligatorias y para mí una pesadilla. No se
podía salir de casa y había que intentar dormir. El reposo de d’Ors es por
prescripción médica. El resultado es una azoriniana maravilla. Gualda es
otra cosa. Es la novela del incesto, un padre de cuarenta y cinco años y
una hija de dieciocho como ejemplo de la pareja perfecta. Un incesto decente,
por supuesto, hasta que ocurre lo que ocurre.
---Tú deliras, Martín. A nadie le he
oído hablar de eso.
---Porque de d’Ors no se habla y
menos se le lee. En principio, padre e hija son solo los mejores amigos, la
compañía perfecta. Todo lo hacen juntos, no pueden vivir ni un minuto separados
(solo a la hora de dormir, pero lo hacen en dos alcobas con un tabique
medianero tan estrecho que permite a cada uno escuchar la respiración del
otro). Y como la pareja ideal para Eugenio d’Ors, el hombre trabaja y la mujer
es su eficaz secretaria.
---¡Qué retorcido eres! Seguro que
no hay nada de erótico en esa relación.
---Explícito, no, pero no hace falta
ser Freud (a quien se menciona, por cierto, lo que no debía ser muy frecuente
en la España de 1915) ni un malpensado vecino de Gualba para alzar las cejas. No
conoce a la hija, se nos dice, quien no ha escuchado como el padre,
“acercándole el oído al pecho, en los instantes de fatiga dulce o de
bienaventuranza perfecta, su respiración, quien no haga como él, que alguna
vez, inquieta la mirada, llégase a la niña, le toma delicadamente la pulpa de
la oreja y mira a contraluz”. La continuación no puede ser más poética, La
sangre de la joven –recordemos que tiene dieciocho años—“se transparenta allí
en rosa pálido, y este color y esta claridad de un rinconcillo de ella parecen
justificar el nombre que se ha dado. Hacen pensar en una pechina nacarada;
encendida, sin embargo, como la pechina de una vela, si miráis aquella concha a
través de sus bordes, finamente estirados”.
---¡Vaya con d’Ors, al que yo me
imaginaba siempre entre arcángeles vestidos de aceituna!
---“Falángeles y arcángeles en lucha
contra el hombre”, que diría Blas de Otero.
---Una obra maestra esta Gualba,
la de las mil voces. Sigue la casta relación entre padre e hija, el
perfecto amor platónico, sobre el que en vano se ceba la calumnia, hasta que un
día ocurre “una cosa abominable”: “La lámpara de petróleo resbaló de la mano de
él. De lo alto donde la mano la sostenía, cayó hasta el pecho de la muchacha,
que ya cerraba los ojos. La esencia diabólica se vertió, se esparció, fue de
pronto un torrente de llama. Y la muchacha fue toda por él vestida, en las
ropas, en los cabellos, en las mismas carnes. Y ella estuvo en tierra, que se
retorcía en la lira del fuego. Y él se precipitó a estrechar las llamas, con
los brazos abiertos, con todo el cuerpo, con la carne, con las manos…”.
Esperaríamos la ida al hospital, las quemaduras de primer o segundo grado,
incluso la muerte de la muchacha. Pero no: solo el rostro nublado de uno y otro
al día siguiente, el fin de la perfecta relación. Esa llama que los abrasó a
los dos era, menos la llama de amor viva de San Juan, que el incontenible ardor
de la consumación de un deseo largamente reprimido. No dejó llagas en el
cuerpo, pero sí en el alma.
---Intenso y sibilino d’Ors. Pasemos
a La belleza de la lectura de un tal José Antonio Cordón, si te parece.
---Es un catedrático de
Bibliografía. Se trata de la última entrega de una colección dirigida por
Gustavo Martín Garzo. Todos los títulos comienzan con “La belleza de…”, lo que
da lugar a sintagmas un tanto chocantes, como La belleza de los muertos o
La belleza de llevar un niño en brazos. Quizá habría sido más adecuado
titular “Elogio de…”. Hay algunas maravillas y esforzados encargos en las casi
treinta entregas aparecidas hasta la fecha. José Antonio Cordón, en la primera
parte, no hace más que literatura, en el peor sentido de la palabra: “Todo
libro es un reclamo sordo, un aliento mineral que roza las secretas fibras del
instinto”. Vaguedades que parecen decir algo y no dicen nada, borrosa caligrafía
lírica. Se salva en la segunda mitad, la más extensa, con recreaciones de
significativos pasajes de la historia del libro y de su propia relación con la
lectura. En La Flecha, el huerto de Fray Luis, lee un libro de Villena. Repite
el apellido sin dar nunca el nombre. Pero no se trata de Luis Antonio, sino de
Fernando, un poeta granadino, del que yo fui amigo epistolar y del que luego me
distancié, como acostumbro. Es un poeta de métrica tradicional. La obra suya
que lee se titula Los siete libros del Mediterráneo. Fernando de
Villena, allá por los años ochenta, estaba en el bando contrario que Benítez
Reyes o García Montero o yo mismo. Me gustaría terminar con un abrazo de
Vergara el guerracivilismo poético, pero aún no he encontrado nada suyo que me
convenza.
---Estarás estos días muy alarmado
por los fuegos que cercan tu Aldeanueva del Camino.
---Desde luego. Una amiga me envía
cada mañana imágenes del rojo cielo humeante sobre las montañas de alrededor.
Estuve allí hace poco presentando un libro y lo pasé muy bien yendo a pie hasta
la provincia de Salamanca, cuyos montes son los que se ven desde el balcón de
la casa de mi infancia. Ahora estoy leyendo Lusitania en el horizonte,
de Juan Rebollo, un joven historiador que trabaja como gestor cultural en el
ayuntamiento y como guía turístico, aunque está en contra del turismo que
convierte los lugares en parques temáticos. Su libro propone un nuevo iberismo.
Quiere revitalizar la Raya desde los Arribes del Duero hasta el curso bajo del
Guadiana: “Una franja territorial que fue corazón de la Lusitania, pero que
lleva más de ocho siglos en las márgenes de países distintos”. De niño tenía yo
la impresión de haber nacido en el exilio, lejos de los libros y de todo lo que
me interesaba; ahora me doy cuenta de que Aldeanueva está a mitad de camino
entre Madrid y Lisboa, entre Avilés y Sevilla, exactamente en el centro del
mundo.







.jpg)



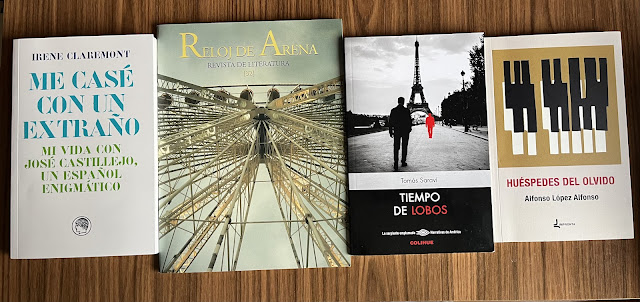
.jpg)
.jpg)

.jpg)

